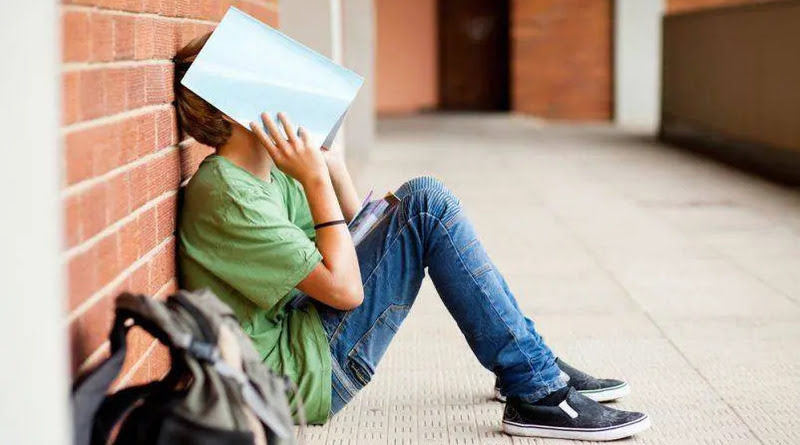El fracaso de lo escolar
Hace unas pocas semanas se hizo viral una noticia bajo el título “Masacre escolar”. Un grupo de alumnos y alumnas de 14 años había creado un grupo de WhatsApp donde planificaban un tiroteo en su escuela. El impacto fue inmediato y la alarma, generalizada.
¿Qué lugar ocupa hoy la escuela como dispositivo? ¿Cuál es su función en una época atravesada por múltiples transformaciones sociales, tecnológicas y subjetivas? A diario escuchamos expresiones de destrato hacia las instituciones educativas, vemos cómo se deslegitima la tarea docente y asistimos con preocupación a situaciones donde familias enfrentan con violencia —física o verbal— a los profesionales de la educación.
El doctor en Educación, Pablo Pineau, en su texto “¿Por qué triunfó la escuela?” (1996), sostiene que la escuela logró consolidarse como forma educativa hegemónica porque supo apropiarse de la definición moderna de la educación. No se trata de evaluar si ese triunfo fue “bueno” o “malo”, sino de entender cómo este dispositivo se impuso frente a otros posibles modelos de transmisión.
En la historia argentina, la escuela moderna emerge junto con la industrialización en un contexto donde, por primera vez, se ilumina la existencia de la infancia como etapa diferenciada. El arte también da cuenta de esto: los niños y niñas empiezan a tener presencia propia en las pinturas, ya no como apéndices del mundo adulto, sino como sujetos en sí mismos.
Durante el siglo XVIII, las representaciones sobre la infancia iban desde “hombre primitivo” o “buen salvaje” hasta el “perverso polimorfo” o “futuro delincuente”. La escuela, entonces, no sólo vino a ofrecer un lugar social para los niños, sino que construyó una categoría nueva: el alumno, el sujeto pedagógico.
Podemos pensar que aprender implica un encuentro de sentidos. Pero, ¿qué sucede cuando los niños, niñas o adolescentes llegan a la escuela carentes de vitalidad? ¿Qué ocurre cuando no cuentan con disponibilidad psíquica para aprender? Aprender es una actividad psíquica compleja, que convoca de manera singular a cada sujeto según su historia, su deseo y sus posibilidades de simbolización.
La escuela, cuando logra entramar lo que enseña con las experiencias vitales del estudiante, puede convertirse en un espacio donde lo psíquico se despliega y se transforma. Cuando el conocimiento toca algo de la biografía del alumno, ese saber se vuelve significativo, afectivo y gratificante.
Hoy, quienes trabajamos en instituciones escolares enfrentamos enormes desafíos. Nuestra tarea es seguir pensando cómo estar a la altura de este tiempo, donde las redes sociales o el uso de inteligencia artificial pretenden imponerse.
Cada vez son más frecuentes las consultas por “problemas de aprendizaje”, “falta de límites” o “baja tolerancia a la frustración”. Estos aparecen cada vez que los recursos simbólicos disponibles de un niño, niña o adolescente se presentan insuficientes.
Entonces, no se trata de medir a la escuela por lo que no logra, sino de reconocer en ella un espacio indispensable para la construcción de la subjetividad. Un lugar donde cada quien pueda ser alojado en su singularidad, donde enseñar y aprender no sean simplemente transmitir contenidos, sino crear condiciones para que algo del deseo, el lazo y el sentido se ponga en juego. Una escuela que no clausura, sino que abre. Que no normaliza, sino que habilita. Que no fracasa, sino que insiste.
Y tuve muchos maestros de que aprender
Solo conocían su ciencia y el deber
Nadie se animó a decir una verdad
Siempre el miedo fue tonto
Por Florencia Hidalgo López.